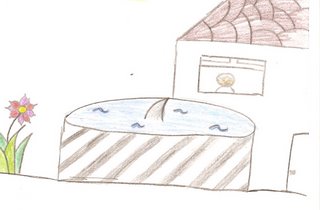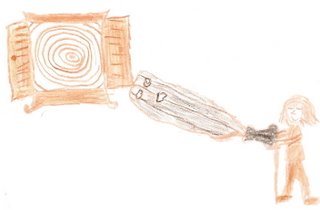Luna de locos
Prólogo.
Comienzo a escribir esto el día siete de junio del año 331. Me es difícil concebir que haya alguien en todo el Sistema Aurora que ignore lo ocurrido en Nabucco hace menos de un año. Pero no cometeré el error de pensar que mis palabras están ancladas en el tiempo. Aunque pueda precisar claramente el momento en el que empiezo a escribir (Son las veinte treinta, martes, a través de la escotilla de mi camarote veo el baile lento de tres cruceros), me resulta imposible saber cuándo vas a leerlas tú. Por eso, actuaré como si desconocieras los hechos y comenzaré revelándotelos. No quiero que te adentres a ciegas en esta historia. No quiero que los acontecimientos eclipsen en ningún momento a sus protagonistas, porque ellos son lo verdaderamente importante.
Esta es la historia de tres hombres condenados a trabajar en el inmenso desguace situado en el polo norte de la luna conocida como Nabucco. Ellos eran la única presencia humana allí. El destino, la casualidad o el perverso sentido del humor de los dioses, hizo que una reliquia de gran valor para el imperio Orestes acabara en Nabucco: las cenizas del comandante Gala, el mayor de los siete hermanos que dirigían desde hacía diez años los designios del Sistema Aurora. Dado el exagerado culto a la personalidad que profesan los Orestes, se intentó recuperar de inmediato la urna. Los tres presidiarios se negaron a entregarla. Por tres veces el imperio intentó hacerse con ella y por tres veces fracasó. Tres ancianos dementes pusieron en jaque a la maquinaria militar de los Orestes, la misma que había doblegado una década antes a todo el Sistema Aurora. Finalmente, cayeron derrotados en el cuarto intento. Las cenizas de Gala nunca se recuperaron.
Esa es la historia.
Y no debería ser yo quién la cuente. Hay algo obsceno en ello. Porque fui yo quien mató a los tres presos. Yo terminé con Constanza, Garibaldi y Drago en Nabucco. Cumplía órdenes, pero eso no cambia nada. Los maté a los tres, sin piedad alguna. Esto debería ser un canto a su memoria, no un insulto a sus espíritus.
—Tú les diste muerte —me contestó el comandante Estuardo cuando le expuse por enésima vez mis reticencias—. Por lo tanto, es tu responsabilidad darles vida de nuevo.
—¿Es una orden? —pregunté entonces.
Lo era. Por eso no me queda más remedio que escribir esta historia, como no me quedó más remedio que matar a sus protagonistas. Siempre cumplo las órdenes que me dan, me gusten o no.
Uno
Pero gracias a los dioses no estoy solo en este empeño. Una voz me acompañará de aquí en adelante: la de uno de los propios presos, Vladimir Constanza. Yo lo maté, pero sus escritos siguen vivos.
Vladimir Constanza comenzó a escribir poco después de su llegada a Nabucco. Lo que al principio fue un hecho puntual y esporádico, no tardó en convertirse en un verdadero rito, algo que se podría definir como una auténtica compulsión. Existen grabaciones de las cámaras de vigilancia en las que le vemos escribir durante horas y horas, sentado al escritorio de su cubículo, sin levantar la vista del papel, sin dudar un instante o detenerse a corregir lo escrito, absorto en la tarea de llenar hojas y más hojas con su letra inclinada y menuda.
Constanza escribía sobre una infinidad de temas. Hablaba del día a día en Nabucco, de las tareas cotidianas a las que se dedicaban los tres presos, de sus compañeros y sus extravagancias; dejaba constancia de los recuerdos de su vida en Rulsaka y en la prisión de Arrabal; también salpicaban sus escritos los pensamientos más inconexos, sus páginas recogen esbozos de filosofías absurdas, poesías surrealistas, dibujos horripilantes y más de tres mil relatos. Él es siempre el protagonista en todos ellos, viviendo vidas y situaciones completamente diferentes a las que le habían condenado a Nabucco. En el más extenso de todos ellos, se retrata como un científico que da con la clave de la inmortalidad en el genoma humano y que es asesinado por sus compañeros de laboratorio para que no revele su descubrimiento. Piensan que no puede haber nada más terrible para la creación que un ser humano eterno.
Durante veintinueve años, Constanza no faltó a su cita con sus cuadernos y diarios ni en una sola ocasión. A veces la entrada de la jornada se reducía a una sola frase, otras eran decenas de páginas cuya escritura le exigía casi todo su tiempo libre. Sus escritos están compuestos en su mayoría por una increíble diversidad de cuadernos, de todos los tamaños, formas y colores, encontrados a lo largo de tres décadas en las naves desguazadas de Nabucco, pero también escribía en papel higiénico, en el dorso de los informes, en albaranes, en memorándums, en los márgenes de los libros..., en todo lo que tuviera a mano.
La última entrada la escribió sobre la frente del cadáver de uno de sus compañeros. Era una simple pregunta:
“¿Qué sentido tiene todo esto?”
Dos
Vladimir fue trasladado a Nabucco en el año 300. Había permanecido durante diecisiete años en la prisión de Arrabal, donde estaba condenado a cadena perpetua por su participación en las revueltas de Rusalka. Durante dos días, las bandas juveniles de los suburbios se hicieron con el control de buena parte de la ciudad, masacrando a sus habitantes en una orgia de sangre y destrucción liderada por un enano deforme llamado Melville. Aunque no hubo pruebas de que Constanza participara en las matanzas indiscriminadas, sí se pudo demostrar -de forma categórica- que había formado parte de la horda de jóvenes que se habían enfrentado al ejército cuando trataba de sofocar el levantamiento. Diecisiete años después, una computadora escogió al azar su nombre de entre todos los candidatos seleccionables para ocupar el puesto que había quedado libre en Nabucco.
Esta es la primera entrada de su diario:
10-07-300
COMIENZO A escribir este diario en Nabucco, el diez de julio del año 300. Llevo tres meses en esta luna y todavía me cuesta asumir que jamás saldré de aquí. Nunca más habrá cielos azules para el estúpido de Vladimir Constanza, ni días luminosos, ni aire fresco en la cara. Moriré en Nabucco, aunque antes de eso, me volveré loco. Es algo irremediable en este lugar. Son los vapores, el ruido, la radiación, la mezcla de todo eso, o qué se yo... Sea como sea, Nabucco enloquece a los hombres, a todos sin excepción. Y esa es una de las razones que me llevan a escribir este diario. Según James, el único modo de retrasar la locura es obsesionarte hasta la locura con algo. No tiene sentido, por supuesto. Pero es que James está loco.
No me engaño: merezco estar aquí. Eso es algo que sí he podido asumir, he tenido muchos años para hacerlo. También es cierto que la mala suerte se cebó conmigo. Las cosas hubieran sido diferentes de no ser por la cámara que me enfocó en el momento menos oportuno.
Nací hace treinta y nueve años en Rusalka, la quinta luna de Armida, en el seno de una familia humilde pero digna. Mi padre murió al poco de nacer yo y mi madre fue incapaz de domarme, a los quince años vivía en las calles y era adicto a tres drogas diferentes. A los dieciocho me uní a una de las muchas bandas de delincuentes que pululaban por la periferia de Rusalka. Quería divertirme y las bandas ofrecían una buena oportunidad para ello. Sexo, drogas y violencia, ¿quién podría resistirse a tan mágico cóctel? Vladimir Constanza no, desde luego. Robábamos en los suburbios, vivíamos enganchados a todo lo que merecía la pena engancharse y no creíamos en nada más que en nosotros mismos.
Hasta que llegó Melville, el grotesco enano salido de dios sabe dónde, que unificó bajo su mando a todas las bandas de Rusalka e hizo de su credo el nuestro. Nos reuníamos en pabellones repletos de vapores alucinógenos para escucharle. Melville era una criatura de ojos grandes y labios hinchados, de apenas un metro de alto, con los brazos atrofiados, las piernas torcidas y una cabeza tan deforme que parecía encasquetada a su cuerpo a martillazos. La malformidad y las mutaciones eran frecuentes en los descendientes de los que viajaron en los departamentos cercanos a los motores de las naves que nos sacaron del Sistema Solar, la radiación causó estragos en sus genes y Melville era una buena prueba de ello. Era una criatura horrible, un engendro que por algún capricho del destino había sido dotado con una capacidad de liderazgo y un carisma mayúsculos. A pesar de su talla, Melville era un gigante. Y un psicópata.
—¡Qué nuestra existencia signifique algo! ¡Qué merezca la pena! —exclamaba desde su atril. Sus diatribas podían durar horas—: ¡Mirad a vuestro alrededor! ¡Trescientos años después de nuestra llegada a este sistema nuestros mundos ya hieden! ¡Caminamos por el fango y respiramos aire contaminado mientras en las grandes ciudades nadan en la abundancia! ¡Queríamos una nueva utopía y lo que tenemos ahora es el mismo horror que dejamos atrás! ¡Basta! ¡Yo digo basta!, ¿qué dioses o qué destino pervierten a la humanidad para que el poder siempre acabe en las manos de locos irresponsables? ¡Enseñemos los dientes a la civilización! ¡Démosles lo que se merecen!
Melville se veía a sí mismo como el caudillo de una tribu bárbara que hostigara a un caduco y perverso imperio. Sus ideas eran incendiaras, su carácter impetuoso. No es por tanto de extrañar que nuestras incursiones se fueran haciendo cada vez más violentas. Yo no quería revolución. No quería sangre en mis manos. Tan solo quería divertirme, lo juro. Y eso quizá me hace aún peor que el resto de los seguidores de Melville. Al menos a ellos les movía algo, creían en el mensaje intrínseco de los delirios de su líder (cambia el mundo, deja huella, haz que merezca la pena…), aunque éste lo hubiera retorcido hasta convertirlo en una parodia. Yo simplemente me dejé arrastrar. Quizá debería obviar mi participación en los acontecimientos sangrientos que fueron el clímax de aquel movimiento de Melville, pero ¿qué clase de persona sería si mintiera en mi propio diario? Puede que no participara en las incursiones, ni en las matanzas de familias en los suburbios, pero no abandoné cuando supe lo que Melville estaba haciendo, y luché como el que más cuando el ejército nos aplastó.
No soy un buen hombre. Tomé un camino equivocado, eso es innegable. Tras la derrota, me cargaron de cadenas y me metieron de por vida en la cárcel de Arrabal. La diversión terminó para mí. Tenía veintidós años. No se me pudo implicar en los asesinatos a sangre fría que cometieron Melville y los suyos, pero entre las grabaciones que se presentaron en el juicio había varias en las que se me veía luchando denodadamente contra el ejército. En una de ellas en concreto se observa como un Vladimir Constanza, transmutado en un demonio psicótico y homicida (y ciego de drogas, debo añadir), embosca a una nave de transporte con un lanzallamas y calcina a sus dieciocho ocupantes sin parar de reírse a carcajadas. Las imágenes son impactantes. Se me ve en primer plano durante cerca de dos minutos, el rostro retorcido en una mueca de furia inhumana iluminada por las llamas que escupe el aparato que tengo entre manos. Esa imagen dio la vuelta al Sistema Aurora. Se convirtió en un símbolo de la atrocidad y el salvajismo de aquellos días y me convirtió a mí en enemigo público número uno. Con el tiempo, muchos de los jóvenes que participaron en la revuelta fueron reconvertidos en sujetos útiles para la sociedad, uno de mis amigos de aquel entonces, por ejemplo, es ahora abogado en Medea. Pero yo estaba condenado. ¿Cómo podía haber clemencia para aquel despreciable asesino? Esas imágenes y otras inspiradas en ellas son ahora portada de discos y películas, carteles, anuncios… Me convertí en referente. Da vértigo pensarlo, pero me he convertido en parte de la memoria colectiva. Mi imagen es sinónimo de la barbarie y la crueldad. He logrado más de lo que Melville pudo conseguir. A él lo mató un obús. Yo salgo en camisetas.
Cambia el mundo. Deja huella. Haz que merezca la pena…
Tres
Nabucco es un gigantesco cementerio de naves espaciales. El desguace en sí ocupa mil quinientos kilómetros cuadrados y está situado en el polo norte de la luna. No voy a intentar describirlo, Constanza lo hace mejor que yo, solo diré que es impresionante. Allí van a parar todas las naves averiadas sin esperanza de reparación y las que han dejado atrás su vida útil. En Nabucco son desmanteladas minuciosamente por un ejército de androides; todo lo susceptible de ser reutilizado es arrancado sin piedad y almacenado para su posterior envío a los astilleros de todo el sistema. La presencia del hombre en la luna no es meramente testimonial, como puede parecer en un principio. La capacidad de raciocinio de los androides es limitada y es necesaria la presencia humana para controlar las operaciones, más si cabe si tenemos en cuenta que dadas las condiciones de Nabucco es imposible monitorizar el proceso a distancia.
El desguace fue inaugurado en el año 89 y en un primer momento el contingente humano destinado a las tareas de mantenimiento y supervisión era personal libremente contratado; la plantilla estaba formada por veinticinco personas y se producían rotaciones completas de la misma cada cuatro meses. Esto fue así durante casi treinta años, hasta que alguien se percató de que el índice de mortalidad entre los operarios distaba mucho de ser normal y que además iba en crescendo a medida que transcurrían los años. En tres décadas habían muerto veintiséis personas y enfermado de gravedad otras cuarenta, un número demasiado alto como para achacarlo a la casualidad o a la mala fortuna. Después de arduas investigaciones y un sinfín de reuniones e informes se confirmó lo evidente: las medidas de seguridad que se habían tomado para proteger al personal de Nabucco de la radiación y los gases nocivos procedentes de las naves, estaban lejos de ser las correctas; al parecer los diseñadores de la planta habían subestimado la cantidad de residuos que se iba a producir en el proceso de desmantelamiento de las naves. El estudio también indicaba el gran desembolso económico que representaría reformar Nabucco: haría falta tanto dinero que era más razonable demolerlo todo y construir un nuevo cementerio en otro lugar. En el informe también se apuntaban otras alternativas para mantener Nabucco en marcha y una de ellas fue la finalmente aceptada: destinar presos condenados a muerte o a cadena perpetua al desguace. Las prisiones del sistema estaban hacinadas y los presos matarían, literalmente, por una promesa de libertad, aunque fuera la promesa falsa que representaba Nabucco.
Hicieron falta otros setenta y cinco años y quinientos fallecimientos más, para que varias agrupaciones pro derechos humanos pusieran el grito en el cielo ante lo que calificaron como “exterminio sistemático de presos”. La esperanza de vida media de los reclusos destinados a Nabucco era de apenas tres años. De nuevo se estudió la situación, de nuevo grandes cabezas pensantes orbitaron alrededor de la luna y se devanaron los sesos en busca de una solución. Esta vez se llegó a la conclusión de que resultaba mucho más barato intentar mantener con vida a los presos a base de productos químicos que renovar los sistemas de seguridad. De hecho, varias empresas farmacéuticas vieron Nabucco como una oportunidad de oro para probar sus medicamentos en cobayas humanas.
La esperanza de vida de los empleados forzosos de Nabucco se fue prolongando poco a poco hasta equipararse con la de resto de habitantes del sistema. En más de cuarenta años el único fallecimiento que se produjo en la luna fue el del preso a quien reemplazó Constanza. Y no fue Nabucco quien terminó con él, fue su propia locura la que le llevó a salir de los túneles de seguridad sin protección alguna. Los avances médicos podían mantener con vida a los trabajadores del desguace, pero nada podían hacer por salvaguardar su cordura. No había antidepresivo, inhibidor, tranquilizante ni píldora mágica capaz de evitar el desorden mental de aquellos hombres. Todos, absolutamente todos, terminaban locos.
12-07-300
EN MIS sueños todavía se me presenta la imagen de Nabucco tal y como la vi por primera vez, desde los cristales sucios de la carlinga de la nave de descenso.
En primera instancia, Fedora, el planeta helado alrededor del que gira Nabucco, ocupó buena parte de mi campo de visión. Luego, de pronto, una porción de la esfera comenzó a inflarse y de ella se desgajó la pequeña luna. Fue como si de aquel planeta muerto hubiera brotado un nuevo astro, una perla calidoscópica engarzada en la noche inmensa, cuajada de tormentas y torbellinos multicolores. La nave traqueteó mientras enfilaba la luna de Fedora. La entrada en atmósfera fue brutal. Mis dientes castañetearon tanto que se me saltó un pedazo de colmillo. El fuselaje crujía y temblaba de modo amenazador, parecía imposible que la nave pudiera resistir tanta tensión, pero a mí no me importaba, estaba demasiado ocupado extasiado con la visión del que iba a ser mi mundo a partir de entonces. Después de diecisiete años rodeado de paredes blancas, aquel espectáculo me dejó sin aliento. Es difícil describir el caos de nubarrones y niebla en el que nos adentramos y la violencia de los torbellinos que se abrieron a nuestro paso. La nave perforó la capa exterior como una bala atraviesa la carne humana, dio un bandazo y descendió bruscamente, presentando su vientre metálico a las tormentas incandescentes. Tras los cristales, el mundo se pobló de capas y capas de nubes en llamas. Luego llegó la visión de superficie.
Desde el cielo, el desguace parece una inmensa ciudad encantada, poblada de torretas y lagos multicolores. Lo primero que vi entre las nubes tóxicas de baja altitud, fueron cinco navesmadre, elevándose en el centro del desguace como cinco rascacielos oxidados, tan enormes como las navesmadre originales que nos trajeron desde el Sistema Solar al Sistema Aurora hace tres siglos. A su alrededor se derramaban cientos de naves varadas, algunas tumbadas en el suelo, otras alzándose en vertical, con la misma dignidad y solemnidad con que lo hicieron en el momento de su botadura. Charcos de combustible salpicaban las amplias avenidas alrededor de la cuales se disponen los enormes bajeles estelares. Vi naves que no eran más que ramilletes de acero retorcido, víctimas de explosiones internas tan atroces que las habían convertido en flores deformes; otras yacían desparramadas en el suelo, sus distintos módulos separados unos de otros, como segmentos de un insecto mutilado...
Sí, lo recuerdo como si fuera ayer: los bandazos de la nave mientras se aproximaba a la zona de aterrizaje, una minúscula plataforma anexa al domo de habitabilidad, del que surgían como tentáculos los túneles de seguridad; el vuelo de cientos de androides, atareados todos en tareas de desguace, volando de nave en nave como insectos frenéticos; las tormentas, los remolinos fosforescentes, la lluvia ácida zarandeada por rachas de viento huracanado... Yo observaba todo atónito, pegado a la ventanilla para no perderme nada. El paisaje era espeluznante, sobrecogedor.
Y de pronto, vi algo tan fuera de lugar en aquel caos de tecnología arruinada y naturaleza desatada, que creí estar soñando: varias naves estaban cubiertas de pinturas rupestres. Pestañeé varias veces, incrédulo, convencido de que aquello no era más que un fenómeno óptico o un espejismo provocado por el cansancio del viaje. Pero allí seguían. Ilógicas, fuera de lugar, tremendas, maravillosas, enloquecedoras, gigantescas representaciones que imitaban a las que una vez cubrieron las cuevas donde moró la primitiva humanidad, allá en la lejana Tierra. Aquellas figuras parecían moverse bajo las luces inquietas del cielo.
Mientras la nave desplegaba los campos de contención para aterrizar en la plataforma de anclaje, yo observaba absorto aquella sucesión de gigantescos bisontes y antílopes asediados por rudimentarias figuras humanas, pintados con tonos ocres sobre el fuselaje de las naves. Durante todas las maniobras finales de aterrizaje, mantuve la vista fija en el gran uro que coronaba la cúspide de la nave “Promesa de Medianoche”. Sus cuernos retorcidos eran tan largos como la mitad de su cuerpo. Estaba embistiendo a varios hombrecillos que le hacían frente armados con largas lanzas. Un relámpago tremoló en las alturas y por un segundo, a su luz movediza, pareció que el uro daba un violento tirón hacia delante, como si intentara escapar del fuselaje de la nave donde estaba atrapado.